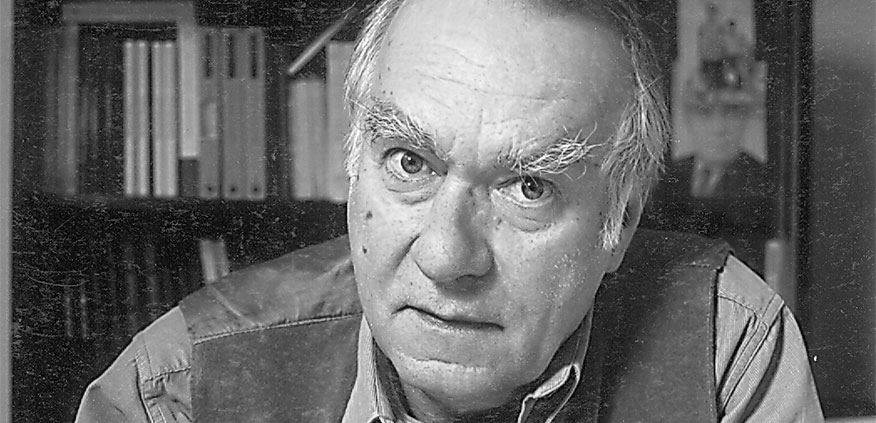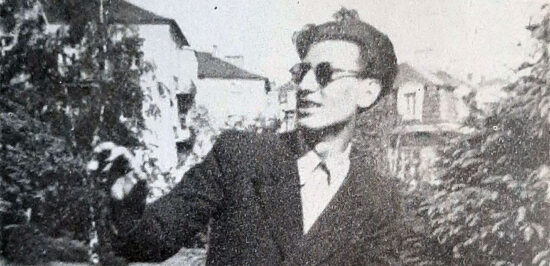El capitán Dikshtein, de Mijaíl Kuráyev (Automática) Traducción de Jorge Ferrer | por Juan Jiménez García

Hay vida después de la muerte, al menos para Igor Ivánovich Dikshtein. Pero no del modo que pensamos, si es que pensamos en algo. Es otra cosa. Otra cosa que no vamos a revelar. Un revoltijo de ideas sobre el regreso, que han atravesado la literatura universal y que aquí tienen otra vuelta de tuerca. En realidad (estoy pensando lo absurdo que es escribirlo) la solución está en el propio libro. Quiero decir, en su estructura. Este es un libro sobre un señor y sus relojes, que sale a vender unas botellas vacías, y a comprar otras llenas de cerveza, no las que él quería, sino otras más caras, pero es una buena ocasión, porque les visita el hijo. A él y su mujer que a veces se olvida de quién es él. Igor Ivánovich Dikshtein fue un revolucionario. En 1921, allá, en la Unión Soviética. ¿Es que acaso había revoluciones en 1921 en la Unión Soviética? ¿No estaba todo claro y, como se suele decir, todo el pescado vendido? Pues no. El problema estaba en Kronstadt, lugar a unos pocos kilómetros de Petrogrado, que luego sería Leningrado y luego San Petersburgo, y de Finlandia, que no ha cambiado de nombre. ¿Revolución? ¿Revolucionarios enfrentándose a revolucionarios? ¿No sería la guardia blanca? Una especie de resurrección. No, no. El problema es que relacionamos toda la revolución con los bolcheviques, cuando los bolcheviques solo eran una parte, ni tan siquiera la más grande. La más convencida de que debía alcanzar el poder y también la más resolutiva. Pero quedaban más revolucionarios de izquierda, a la izquierda de los bolcheviques. Y Konstadt era un lugar con una historia de enfrentamientos. Su situación privilegiada, por ser tan difícil acceder a ella, la estancia de la flota de Báltico… En fin, que se rebelaron dos acorazados y la fortaleza, y se montó una buena. Al principio parecía fácil. Luego una pesadilla. Luego nada, porque se maquilló todo y dónde había miles de muertos dejaron alguno en plan simbólico. El caso es que, entre los rebeldes, en el acorazado Sebastopol, se encontraba el artillero Igor Ivánovich Dikshtein, encargado de tener la munición en orden. El capitán Diskhtein es, por encima de todo, ese pedazo de Historia. De esa Historia luego escrita, pero primero, antes que nada, vivida. El intenso relato que hace Mijáil Kuráyev de esos días de marzo, incluidas sus razones, incluido el pasado que confluía en ese presente. Un retrato tan intenso que se vive como una novela de aventuras, pero que también podría ser algo de luz sobre una revolución que nos parece engañosamente homogénea e incluso sin relieves históricos, porque se iban limando asperezas y haciendo desaparecer todo aquello que no contribuía al discurso hegemónico. Unos revolucionarios que no pretendían cambiar aquel mundo, sino formar parte de él, y devolver a la revolución soviética su sentido original, cuando las cosas se iban conveniente olvidando, al calor bolchevique. Los años pasaron y las batallas actuales de Igor Ivánovich Dikshtein pasan porque no le den problemas intentando colocar sus botellas, no muy ortodoxas, por unos pocos kopeks, o tomarse una cerveza con su amigo Shamil. Tal vez no será algo muy épico, y forma parte de la historia de cada día, que es bien modesta, pero es lo que hay. Las resistencias del pasado convergen en esa cola frente a la tienda, mientras hace un frío atroz, ahí, a veinte grados bajo cero, que aún no es nada para lo que se prevé. Pero hasta en los lugares más inhóspitos, hay lugar para un hombre que vivió tras su muerte, una dudosa existencia.